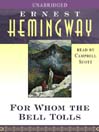Por Quien Doblan Las Campanas 1 Estaba tumbado en el suelo tapizado de agujas de pino del bosque, con la barbilla apoyada en los brazos cruzados, mientras el viento soplaba en lo alto entre las copas. La ladera allí no tenía mucha pendiente, pero más abajo se volvía muy empinada y se distinguía la sombra de la carretera asfaltada que serpenteaba por el puerto de montaña. Junto a ella corría un torrente y, un poco más lejos, vio un aserradero y la blanca cascada de la represa iluminados por la luz estival. --¿Eso de ahí es el aserradero? --Sí. --No lo recuerdo. --Se construyó tiempo después de marcharse usted. El antiguo está más abajo, pasado el puerto. Extendió la fotografía de un mapa militar sobre el suelo del bosque y la estudió con atención. El viejo lo observó por encima del hombro. Era un anciano bajo y robusto que llevaba una blusa negra de campesino, unos pantalones grises que casi se tenían de pie y unas alpargatas de suela de esparto. Jadeaba a causa de la subida y tenía la mano apoyada en uno de los pesados bultos con los que habían cargado. --Entonces desde aquí no se ve el puente. --No --respondió el viejo--. Esta es la parte con menos pendiente del puerto, donde el torrente corre más despacio. Más abajo, justo donde la carretera se pierde de vista entre los árboles, se vuelve más pronunciada y hay un barranco muy hondo... --Ya me acuerdo. --El puente atraviesa el barranco. --¿Y dónde están los puestos de guardia? --Hay uno en el aserradero que ve usted ahí. El joven estaba inspeccionando el terreno, sacó unos prismáticos del bolsillo de la camisa de franela de color caqui, limpió las lentes con un pañuelo y ajustó la rueda hasta que distinguió las aspas del molino con claridad y vio el banco de madera que había junto a la puerta, la enorme pila de serrín que se alzaba detrás del cobertizo donde estaba la sierra y el canal por donde llevaban los troncos desde la montaña a la otra orilla del torrente. El torrente se distinguía claro y nítido con los prismáticos y, debajo del remolino que hacía el agua al caer, el viento arrastraba las salpicaduras de la cascada. --No hay centinela. --Sale humo del aserradero --observó el viejo--. Y hay ropa tendida de una cuerda. --Ya, pero no veo ningún centinela. --Puede que esté a la sombra. A estas horas ahí hace calor. Tal vez esté al otro lado y no podamos verle. --Es posible. ¿Dónde está el otro puesto de guardia? --Pasado el puente. En la caseta del peón caminero que hay a cinco kilómetros de la cumbre del puerto. --¿Cuántos hombres hay ahí? --Señaló al aserradero. --Debe de haber cuatro y un cabo. --¿Y en el otro? --Más. Ya lo averiguaré. --¿Y en el puente? --Siempre hay dos. Uno a cada extremo. --Necesitaremos varios hombres. ¿De cuántos dispone? --De los que hagan falta. Hay muchos en las montañas. --¿Cuántos? --Más de un centenar, pero están desperdigados en partidas pequeñas. ¿Cuántos necesitará? --Se lo diré cuando haya visto el puente. --¿Quiere ir a verlo ahora? --No. Prefiero ir a ocultar los explosivos hasta que llegue el momento. Si es posible, quisiera esconderlos en un lugar seguro que, como mucho, esté a media hora del puente. --Es fácil --dijo el viejo--. Desde el sitio adonde vamos, el camino hasta el puente va cuesta abajo. Pero para llegar allí tendremos que seguir subiendo un poco más. ¿Tiene hambre? --Sí --respondió el joven--. Pero ya comeremos después. ¿Cómo se llama usted? Lo he olvidado. --Le pareció un mal presagio haberlo olvidado. --Anselmo --respondió el viejo--. Me llamo Anselmo y soy del Barco de Ávila. Deje que le ayude con ese bulto. El joven, que era alto y delgado, con mechones rubios descoloridos por el sol y el rostro curtido por el sol y el viento, llevaba una camisa de franela desteñida, unos pantalones de campesino y alpargatas de esparto, se agachó, pasó el brazo por una de las correas de cuero que sujetaban el fardo y se echó la pesada carga al hombro. Pasó el otro brazo por la otra correa y se ajustó el peso contra la espalda. La camisa seguía húmeda donde antes había estado en contacto con el fardo. --Ya lo tengo --dijo--. ¿Por dónde vamos? --Hacia arriba --respondió Anselmo. Sudorosos y encorvados bajo el peso de los fardos, treparon por el pinar que cubría la ladera. El joven no vio que hubiese ningún camino, pero siguieron ascendiendo por la falda de la montaña, atravesaron un torrente y luego el viejo siguió recto por el lecho rocoso del arroyuelo. La pendiente ahora era mayor y más dificultosa, hasta que por fin llegaron a un sitio donde el torrente parecía caer sobre el borde de una plataforma de granito que se alzaba delante de ellos y el viejo esperó al joven al pie de la cornisa. --¿Cómo va? --Bien. --Estaba sudando copiosamente y le dolían los músculos de las piernas por lo empinado de la pendiente. --Espéreme aquí. Me adelantaré para avisarles. No querrá usted que le disparen cargando con eso. --Ni en broma --respondió el joven--. ¿Queda muy lejos? --Está muy cerca. ¿Cómo te llamas? --Roberto --respondió el joven. Había soltado el bulto y lo había dejado con cuidado entre dos piedras junto al arroyo. --Pues espera aquí, Roberto, que enseguida vuelvo a buscarte. --De acuerdo --dijo el joven--. Pero ¿pretende usted bajar al puente por aquí? --No. Cuando vayamos al puente iremos por otro sitio. Más fácil y corto. --No quiero que el material esté almacenado demasiado lejos del puente. --No te preocupes. Si el sitio no te gusta, ya buscaremos otro. --Ya veremos --respondió el joven. Se sentó junto a los dos fardos y observó al viejo trepar por la cornisa. No parecía difícil de escalar y por el modo en que encontraba asidero casi sin mirar, el joven comprendió que había trepado por ella muchas veces. No obstante, quienquiera que estuviese arriba se había asegurado de no dejar ningún rastro. El joven se llamaba Robert Jordan y estaba hambriento y un poco preocupado. Tenía hambre a menudo, pero no acostumbraba a preocuparse porque le daba igual lo que pudiera ocurrirle y sabía por experiencia lo fácil que era moverse tras las líneas enemigas en ese país. Era tan fácil como atravesarlas, siempre que contara uno con un buen guía. Lo difícil era no conceder demasiada importancia a lo que pudiera ocurrirte si te atrapaban, eso y decidir en quién confiar. Había que confiar totalmente en tus colaboradores o no fiarte de ellos, y había que tomar decisiones. Eso no le preocupaba. Pero había otras cosas que sí. El tal Anselmo había sido un buen guía y conocía aquellas montañas a las mil maravillas. Robert Jordan también estaba acostumbrado a andar, pero después de haberle acompañado desde el amanecer sabía que el viejo habría aguantado mucho más que él. Robert Jordan confiaba totalmente en Anselmo, pero no en su juicio. Todavía no había tenido oportunidad de ponerlo a prueba y, en todo caso, quien tenía que ser juicioso era él. No, no le preocupaba Anselmo, y aquel asunto del puente no parecía tan difícil. Sabía volar cualquier tipo de puente y los había volado de todas las formas y tamaños. En los dos bultos había explosivos y equipo suficiente para volar ese, aunque fuese dos veces más grande de lo que le había dicho Anselmo, de lo que él mismo recordaba de cuando pasó por allí camino de La Granja en un viaje a pie que había hecho en 1933, y de la descripción que le había leído Golz dos noches antes en la habitación de aquella casa a las afueras de El Escorial. --Volar el puente carece de importancia --le había dicho Golz, con la cabeza afeitada y cubierta de cicatrices iluminada por la lámpara y señalando el mapa con un lápiz--. ¿Comprendes? --Sí, lo entiendo. --Ni la más mínima. Volarlo sin más equivaldría a un fracaso. --Sí, camarada general. --Lo que hay que hacer es volarlo a una hora concreta según el momento en que vaya a producirse la ofensiva. Supongo que lo entiendes. Tiene que ser así. Golz miró el lápiz y se dio unos golpecitos en los dientes. Robert Jordan no había dicho nada. --Supongo que entenderás que tiene que ser así --prosiguió Golz mirándolo y moviendo la cabeza. Golpeó el mapa con el lápiz--. Es lo que yo haría, aunque es imposible. --¿Por qué, camarada general? --¿Por qué? --repitió enfadado Golz--. ¿Cuántas ofensivas has presenciado? ¿Y aun así me lo preguntas? ¿Qué garantías hay de que se respeten mis órdenes? ¿Y de que la ofensiva no empiece seis horas después de lo previsto? ¿Has visto alguna que fuese como debería ser? --Si la dirige usted, todo irá como es debido --repuso Jordan. --Yo nunca dirijo nada --insistió Golz--. Las planeo, pero no las dirijo. La artillería no depende de mí. Tengo que solicitarla. Nunca me han dado lo que pedía, ni aunque pudieran. Y eso es lo de menos. Hay otras cosas. Ya sabes cómo son esos tipos. Qué te voy a contar. Siempre hay alguna cosa. Alguien que se entromete. Quiero que lo tengas presente. --Entonces, ¿cuándo quiere usted volar el puente? --Al inicio de la ofensiva. En cuanto empiece, pero no antes. No quiero que lleguen refuerzos por esa carretera. --La señaló con el lápiz--. Necesito saber que por ahí no llegará nada. --¿Y cuándo se producirá la ofensiva? --Ya te avisaré. Pero debes tener en cuenta que la fecha y la hora solo serán indicativas. Tendrás que estar preparado para entonces. Volarás el puente después. ¿Entiendes? --Volvió a señalar con el lápiz--. Es la única carretera por la que pueden traer refuerzos. La única por la que pueden traer tanques, artillería, o un simple camión al puerto que vamos a atacar. Necesito saber que el puente estará inutilizado. No antes, porque podrían repararlo si se retrasa la ofensiva. No. Hay que volarlo en cuanto empiece y tengo que saberlo. Solo hay dos centinelas. El hombre que te acompañará acaba de estar allí. Dicen que es de confianza. Ya lo verás. Tiene hombres en las montañas. Utiliza todos los que necesites. Los menos posibles, pero suficientes. No hace falta que te lo diga. --¿Y cómo sabré que se ha producido la ofensiva? --Participará en ella toda una división. Habrá un bombardeo aéreo para preparar el terreno. No te habrás quedado sordo, ¿verdad? --Entonces, ¿puedo dar por supuesto que cuando empiece el bombardeo aéreo significará que se ha iniciado la ofensiva? --No siempre se puede estar seguro --dijo Golz moviendo la cabeza--. Pero en este caso sí. Es mi ofensiva. --Entiendo. No puedo decir que me guste mucho la idea. --A mí tampoco. Si no quieres aceptar la misión, dilo ahora. Si crees que es imposible habla ahora. --Lo volaré --había respondido Robert Jordan--. No se preocupe por eso. --Es lo que quería oír --dijo Golz--. Tengo que estar seguro de que por ese puente no podrá pasar nada. Es primordial. --Entiendo. --No me gusta pedirle a la gente que haga cosas así --prosiguió Golz--. No podría ordenártelo. Entiendo lo que puedes verte obligado a hacer, dadas las circunstancias. Si insisto es porque quiero que entiendas las posibles dificultades y la importancia que tiene. --¿Y cómo avanzará usted hacia La Granja si volamos el puente? --Iremos preparados para repararlo en cuanto hayamos tomado el puerto. Es una operación elegante y muy complicada. Tan elegante y complicada como siempre. El plan se ha gestado en Madrid. Es otra de las obras maestras de Vicente Rojo, el profesor frustrado. Pero soy yo quien tiene que llevar a cabo la ofensiva, y como siempre con fuerzas insuficientes. Y a pesar de todo es bastante factible. Estoy más contento con ella de lo habitual. Si eliminamos ese puente, puede que tenga éxito. Podríamos tomar Segovia. Mira, te lo enseñaré. ¿Lo ves? No atacaremos la cumbre del puerto, eso ya lo tenemos, sino mucho más lejos. Mira... Aquí... Así. --Preferiría no saberlo --dijo Robert Jordan. --De acuerdo --respondió Golz--. Así irás más ligero de equipaje cuando estés al otro lado, ¿no te parece? --Prefiero no enterarme. Así, pase lo que pase, nadie podrá decir que me fui de la lengua. --Es mejor no saber nada. --Golz se rascó la frente con el lápiz--. Más de una vez he deseado no saberlo ni siquiera yo. Pero ¿sabes ya todo lo que debes saber sobre el puente? --Sí. --No me cabe ninguna duda de que así es --dijo Golz--. Y no voy a soltarte un discurso. Mejor bebamos un trago. De tanto hablar se me seca la garganta, camarada Jordán. Tu nombre suena raro en español. --¿Cómo se dice Golz en español, camarada general? --Jolts --respondió Golz con una sonrisa y voz gutural, como si estuviese muy acatarrado--. Jolts --carraspeó--. Camarada general Jolts. De haber sabido cómo pronunciaban Golz, me habría buscado un nombre mejor antes de venir a luchar aquí. Cuando pienso que vine a mandar una división y pude escoger cualquier nombre y escogí el de Jolts. General Jolts. Ahora es demasiado tarde para cambiarlo. ¿Te gusta hacer de partisano? Así llaman los rusos a las guerrillas que combaten tras las líneas enemigas. --Mucho --respondió Robert Jordan con una sonrisa--. Es muy saludable pasar el día al aire libre. --A tu edad también me gustaba. Dicen que eres todo un experto en volar puentes. De manera muy científica. Aunque solo son rumores. Nunca te he visto hacerlo. A lo mejor no es verdad. ¿En serio se te da tan bien? --Se notaba que le estaba tomando el pelo--. Anda, bebe. --Le alcanzó a Robert Jordan una copa de coñac--. ¿De verdad? --A veces. --Pues con este puente no quiero nada de <>... Pero no hablemos más del puente. Ya sabes todo lo necesario. Somos gente seria, así que podemos hacer alguna broma. ¿Tienes muchas novias al otro lado de las líneas? --No, no me queda tiempo para chicas. --No estoy de acuerdo. Cuanto más irregular es el servicio, más irregular es la vida. Tú llevas una vida muy irregular. Y además necesitas un corte de pelo. --Me cortaré el pelo cuando lo crea conveniente --dijo Robert Jordan, pensando que solo faltaría que ahora tuviese que afeitarse la cabeza como Golz--. Y tengo ya demasiadas preocupaciones para andar pensando en novias --añadió hoscamente--. ¿Qué uniforme tengo que llevar? --Ninguno. Y tu pelo está bien. Estaba bromeando. Tú y yo somos muy distintos --dijo volviendo a llenar las copas--, dices que no piensas en chicas. Yo no pienso en nada. ¿Por qué iba a hacerlo? Soy un général sovietique. Nunca pienso. No trates de enredarme para hacerme pensar. Uno de sus subordinados, que estaba en una silla trabajando sobre un mapa en un tablero, gruñó algo que Robert Jordan no comprendió. --Tú calla --había dicho Golz--. Bromeo cuando me da la gana. Soy tan serio que puedo permitirme bromear. Y tú bébete eso y vete. Te ha quedado todo claro, ¿no? --Sí. Clarísimo. Le había estrechado la mano, le había saludado y había vuelto al coche donde le esperaba dormido el viejo, había conducido hasta Guadarrama sin que el viejo se despertara, y había subido por la carretera de Navacerrada hasta el Club Alpino, donde durmió tres horas antes de ponerse en camino. Era la última vez que había visto a Golz con su extraña cara pálida que nunca se bronceaba, sus ojos de halcón, su enorme nariz y sus labios finos y la cabeza afeitada y surcada de arrugas y cicatrices. Al día siguiente por la noche llegarían a las afueras de El Escorial las largas filas de camiones cargados de soldados de infantería; los hombres subiendo con el equipo a los camiones en la oscuridad; las secciones de ametralladoras izando sus armas a los camiones; los tanques subiendo por las rampas a los transportes; una división completa preparándose para atacar el puerto. Mejor no pensar en eso. No era asunto suyo, sino de Golz. Él solo tenía que hacer una cosa y sería en lo único que pensaría. Con la mayor claridad, tomándose las cosas según vinieran y sin preocuparse. Preocuparse era tan malo como tener miedo. Lo complicaba todo. Se sentó junto al arroyo observando el agua limpia que corría entre las rocas y reparó en que, en la otra orilla del torrente, crecía una mata de berros. Cruzó al otro lado, cogió un puñado, lavó las raíces en el torrente, luego volvió a sentarse junto al fardo y se comió las hojas limpias, frescas y verdes y los tallos crujientes y ligeramente picantes. Se arrodilló junto a la orilla y, colocándose la pistola automática a la espalda en el cinturón para que no se mojara, se apoyó en dos piedras y bebió del arroyo. El agua estaba tan fría que dolía. Apoyándose en las manos volvió la cabeza y vio al viejo que volvía por la cornisa. Le acompañaba otro hombre, también con la blusa negra de campesino y los pantalones de color gris oscuro que eran casi el uniforme de aquella provincia, alpargatas de esparto y una carabina a la espalda. Llevaba la cabeza descubierta. Los dos bajaron saltando entre las rocas con tanta agilidad como si fueran cabras. Se acercaron a donde estaba y Robert Jordan se puso en pie. --Salud, camarada --le dijo al de la carabina con una sonrisa. --Salud --respondió el otro a regañadientes. Robert Jordan miró su rostro tosco y sin afeitar. Era casi redondo, igual que su cabeza, y apenas tenía cuello. Tenía los ojos muy pequeños y demasiado separados y sus orejas eran pequeñas y estaban pegadas a la cabeza. Era un hombre corpulento de casi un metro ochenta de estatura y manos y pies muy grandes. Tenía la nariz rota y un corte en la comisura del labio, la línea de la cicatriz asomaba por debajo de la barba que le cubría el rostro. El viejo le señaló con la cabeza y sonrió. --Él es el jefe --dijo, luego flexionó el brazo para sacar músculo y miró al hombre de la carabina con admiración en parte fingida--. Un hombre muy fuerte. --Ya lo veo --dijo Robert Jordan, y volvió a sonreír. No le gustaba la pinta de aquel hombre y en su interior no estaba sonriendo lo más mínimo. --¿Tiene algo que demuestre su identidad? --preguntó el de la carabina. Robert Jordan abrió el imperdible que sujetaba la solapa del bolsillo, sacó un papel doblado del bolsillo izquierdo de la camisa de franela y se lo dio al hombre, que lo desplegó, lo observó desconfiado y le dio vueltas entre las manos. Robert Jordan comprendió que no sabía leer. --Mire el sello --dijo. El viejo le indicó el sello y el hombre de la carabina lo estudió, toqueteándolo con los dedos. --¿Qué sello es este? --¿No lo había visto nunca? --No. --Hay dos --dijo Robert Jordan--. Uno es del SIM, el servicio de inteligencia militar. El otro es del Estado Mayor. --Sí, ya lo había visto. Pero aquí solo mando yo --respondió hosco el otro--. ¿Qué lleva en esos fardos? --Dinamita --respondió orgulloso el viejo--. Anoche cruzamos las líneas en la oscuridad y hemos traído esta dinamita por las montañas. --Me vendrá bien esa dinamita --dijo el de la carabina devolviéndole el papel a Robert Jordan y mirándolo de arriba abajo--. Sí, muy bien. ¿Cuánta me ha traído? --No se la he traído a usted --replicó Robert Jordan sin inmutarse--. Es para otra cosa. ¿Cómo se llama? --¿Y eso a usted qué le importa? --Es Pablo --dijo el viejo. El de la carabina les miró a los dos con gesto torvo. --Estupendo. He oído hablar muy bien de usted --dijo Robert Jordan. --¿Qué es lo que ha oído? --preguntó Pablo. --Que es un buen guerrillero, que es leal a la República, que demuestra su lealtad con sus actos, y que es tan serio como valiente. Le traigo saludos del Estado Mayor. --¿Dónde ha oído todo eso? --preguntó Pablo. Robert Jordan reparó en que los halagos no le habían hecho mella. --Desde Buitrago a El Escorial --dijo refiriéndose a toda la región que había al otro lado de las líneas. --No conozco a nadie en Buitrago ni en El Escorial --respondió Pablo. --Hay mucha gente en las montañas que antes no estaba allí. ¿De dónde es usted? --De Ávila. ¿Qué piensa hacer con esa dinamita? --Volar un puente. --¿Qué puente? --Eso es asunto mío. --Si es en esta región, es asunto mío. No se pueden volar puentes cerca de donde uno vive. Hay que vivir en un sitio y actuar en otro. Sé lo que hago. Cualquiera que haya sobrevivido aquí un año como he hecho yo, lo sabe. --Pues yo le digo que este es asunto mío --insistió Robert Jordan--. Aunque podemos discutirlo después. ¿Nos echa una mano con los bultos? --No --respondió Pablo moviendo la cabeza. El viejo se volvió de pronto y le habló enfadado y muy deprisa en un dialecto que Robert Jordan entendió a duras penas. Era como leer a Quevedo. Anselmo hablaba castellano antiguo y le decía algo así: --¿Qué eres? ¿Un burro? ¿Un animal? Desde luego que sí. ¿Es que no tienes seso? Está visto que no. Venimos a hacer algo de crucial importancia y tú antepones los intereses de tu madriguera a los de la humanidad. A los de tu pueblo. Yo esto, yo lo otro y yo lo de más allá. ¡Coge ese bulto! Pablo bajó la mirada. --Cada cual tiene que hacer lo que puede según sus posibilidades --dijo--. Vivo aquí y actúo más allá de Segovia. Si arma jaleo aquí, nos echarán de estas montañas. Solo podremos seguir aquí si estamos quietos. Igual que hacen los zorros. --Sí --respondió amargamente Anselmo--. Así hacen los zorros, pero lo que nos hace falta son lobos. --Soy más lobo que tú --dijo Pablo, y Robert Jordan comprendió que acabaría cogiendo el bulto. --¡Ja, ja! --Anselmo le miró--. Eres más lobo que yo porque tengo sesenta y ocho años. Escupió en el suelo y movió la cabeza. --¿Tantos años tiene usted? --preguntó Robert Jordan viendo que, de momento, las cosas volvían a ir bien y tratando de facilitarlas. --Los cumpliré en el mes de julio. --Si es que llegamos a julio --respondió Pablo--. Deje que le ayude con el bulto --le dijo a Robert Jordan--. Dele el otro al viejo. --Hablaba sin hosquedad, pero con cierta melancolía--. Es un viejo muy fuerte. --Yo lo llevaré --dijo Robert Jordan. --No --insistió el viejo--. Deja que lo lleve este fortachón. --Ya lo llevo yo --dijo Pablo. A Robert Jordan le turbó aquella melancolía. Le resultaba familiar y notarla le preocupó. --Pues deme la carabina --dijo, y cuando Pablo se la entregó, se la echó a la espalda y empezaron a subir por la cornisa de granito con los otros dos abriendo la marcha hasta llegar arriba, donde había un claro en el bosque. Bordearon el pequeño prado y Robert Jordan, que andaba mucho más ligero con la carabina al hombro en lugar de aquel pesado bulto, reparó en que la hierba estaba cortada en varios sitios y en que habían clavado algunas estacas en el suelo. Vio un sendero en la hierba por donde habían llevado a unos caballos a abrevar al torrente y estiércol fresco. Debían de atarlos allí por la noche para que pastasen y ocultarlos en el bosque durante el día. ¿Cuántos caballos tendría el tal Pablo? Recordó haber reparado sin darse cuenta en que los pantalones de Pablo estaban gastados y lustrosos en las rodillas y los muslos. Vete a saber si tendría botas de montar o si montaría con aquellas alpargatas. Debía de tener un buen equipo. Aun así no le gustaba aquel desánimo. Siempre les embargaba cuando estaban pensando en desertar o traicionar. Era la melancolía que precede a la claudicación. Por delante de ellos un caballo relinchó entre los árboles y a la escasa luz que se colaba entre las copas que casi se rozaban en lo alto vio, entre los troncos marrones de los pinos, un cercado hecho con una cuerda tendida entre los árboles. Los caballos alzaron la cabeza al oír acercarse a los hombres; al pie de un árbol, fuera del cercado, estaban amontonadas las sillas de montar tapadas con una lona encerada. Los dos hombres que cargaban con los fardos se detuvieron, y Robert Jordan supo que lo hacían para que admirase los caballos. --Sí --dijo--. Son preciosos. --Se volvió hacia Pablo--. Hasta caballería tiene usted. Había cinco caballos en el cercado de cuerda, tres bayos, un alazán y uno roano. Después de observarlos a todos, Robert Jordan los examinó uno por uno. Pablo y Anselmo sabían que eran unos caballos muy buenos y, mientras Pablo los contemplaba orgulloso y un poco menos triste, casi con amor, el viejo actuaba como si fuesen una enorme sorpresa que acabara de sacarse de la manga. --¿Qué le parecen? --preguntó. --Todos los he capturado yo --dijo Pablo, y Robert Jordan se alegró de oírle hablar con orgullo. --Ese de ahí --dijo Robert Jordan, señalando a uno de los bayos, un gran semental con una mancha en la frente y otra en una de las patas delanteras-- es mucho caballo. Era un caballo precioso que parecía sacado de un cuadro de Velázquez. --Todos son buenos --dijo Pablo--. ¿Entiende de caballos? --Sí. --Mejor así --dijo Pablo--. ¿Ve algún defecto en alguno? Robert Jordan supo que el hombre que no sabía leer estaba examinando ahora sus papeles. Los caballos seguían con la cabeza alta. Robert Jordan pasó por debajo de la doble cuerda del cercado y le dio una palmada en el anca al roano. Se recostó contra las cuerdas y vio cómo daban vueltas al cercado, se quedó mirándolos un minuto más hasta que se detuvieron y luego se agachó y volvió a pasar por debajo de las cuerdas. --El alazán cojea de la pata trasera --le dijo a Pablo sin mirarlo--. El casco está partido, si se le hierra como es debido no irá a peor, pero si se le hace andar mucho por un terreno duro podría caerse. --Ya lo tenía así cuando lo capturamos --dijo Pablo. --El mejor de sus caballos, el semental bayo de la mancha en la frente, tiene una inflamación en lo alto de la caña que no me gusta. --No es nada --respondió Pablo--. Se dio un golpe hace tres días. Si fuese grave, ya se notaría. Tiró de la lona y le mostró las sillas. Había dos normales de vaquero, al estilo norteamericano, una muy ornamentada de cuero trabajado a mano y estribos muy pesados, y dos sillas militares de cuero negro. --Matamos a un par de guardias civiles --dijo para explicar lo de las sillas militares. --Eso es caza mayor. --Habían desmontado en la carretera entre Segovia y Santa María del Real para pedirle los papeles a un carretero. Pudimos matarlos sin herir a los caballos. --¿Ha matado usted a muchos guardias civiles? --A muchos. Pero sin herir a los caballos, solo a esos dos. --Pablo fue quien voló el tren de Arévalo --explicó Anselmo--. Pablo en persona. --Había con nosotros un extranjero que fue quien se encargó de la voladura --dijo el otro--. ¿Lo conoce? --¿Cómo se llama? --No lo recuerdo. Era un nombre muy raro. --¿Cómo era? --Rubio, como usted, pero no tan alto y con manos muy grandes y la nariz rota. --Kashkin --dijo Robert Jordan--. Debía de ser Kashkin. --Sí --repitió Pablo--. Era un nombre muy raro. Algo parecido. ¿Qué ha sido de él? --Murió en abril. --Es lo que le pasa a todo el mundo --sentenció el otro en tono sombrío--. Así acabaremos todos. --Así acaban todos los hombres --dijo Anselmo--. Y así ha sido siempre. ¿Se puede saber qué te pasa? ¿Qué te ronda por la cabeza? --Son muy fuertes --respondió Pablo, como si hablara para sus adentros mientras contemplaba los caballos--. No te das cuenta de lo fuertes que son. Cada día los veo más fuertes, mejor armados y con más material. Y nosotros aquí con estos caballos. ¿Qué podemos esperar? Que nos cacen y nos maten. Nada más. --Tú cazas tanto como ellos --dijo Anselmo. --No --replicó Pablo--. Ya no. Y, si nos vamos de estas montañas, ¿adónde iremos? Responde. ¿Adónde? --En España hay montañas de sobra. Si nos vamos de aquí, podemos ir a la sierra de Gredos. --Yo no. Estoy harto de que me persigan. Aquí estamos bien. Si vuela usted un puente en esta región, nos perseguirán. Si averiguan que estamos aquí y nos buscan con aviones acabarán por encontrarnos. Y, si envían a los moros, también. Y tendremos que irnos. Estoy harto de todo esto. ¿Me oyes? --Se volvió hacia Robert Jordan--. ¿Qué derecho tiene usted, un forastero, a decirme lo que debo hacer? --No le he dicho lo que debe hacer. --Pero lo hará --respondió Pablo--. Eso es lo malo. --Señaló los dos pesados fardos que habían dejado en el suelo mientras observaban a los caballos. Era como si contemplar a los caballos hubiese traído todo eso a la mente y al ver que Robert Jordan entendía de caballos se le hubiera soltado la lengua. Los tres se quedaron junto al cercado de cuerda y un rayo de sol iluminó el pelo del semental bayo. Pabló lo miró y luego dio un golpe con el pie al pesado fardo y repitió--: Eso es lo malo. --Solo he venido a cumplir con mi deber --le respondió Robert Jordan--. Obedezco órdenes de quienes dirigen la guerra. Si le pido su ayuda, puede negarse y encontraré a otros que quieran hacerlo. Ni siquiera le he pedido nada todavía. Tengo que hacer lo que me han ordenado y le aseguro que es muy importante. No tengo la culpa de ser forastero. Qué más quisiera yo que haber nacido aquí. --Para mí lo más importante es que no se nos moleste --insistió Pablo--. Mi único deber es conmigo y con los que me acompañan. --Contigo, sí... --le interrumpió el otro--. Hace mucho que eso es lo único que te importa. Tú y tus caballos. Cuando no tenías caballos eras uno de los nuestros, pero ahora eres un capitalista más. --Eso es injusto --replicó el otro--. Arriesgo constantemente los caballos por la causa. --Muy poco --respondió desdeñoso Anselmo--. A mi juicio muy poco. Robar, sí. Comer bien, sí. Asesinar, también. Pero combatir, nada de nada. --Para ser tan viejo tienes la lengua muy larga. --Soy viejo y no tengo miedo de nadie --respondió Anselmo--. Y no tengo caballos. --A este paso vivirás poco tiempo. --Viviré hasta que muera. Y no me dan miedo los zorros. Pablo no respondió, pero cogió el fardo. --Ni los lobos --prosiguió Anselmo cogiendo el otro bulto--. Suponiendo que lo seas. --Calla de una vez --dijo Pablo--. Hablas demasiado. --Y pienso cumplir mi palabra --insistió Anselmo encorvado bajo el peso del bulto--. Tengo hambre. Y sed. Vamos, guerrillero de cara triste. Llévanos a comer algo. Robert Jordan se dijo que no habían empezado con buen pie. Aunque Anselmo era todo un hombre. Cuando eran buenos eran extraordinarios. No tenían igual. Pero cuando eran malos no los había peores. Anselmo debía saber lo que hacía al llevarlo allí. Pero no le gustaba. No le gustaba lo más mínimo. El único buen indicio era que Pablo hubiera cargado con el bulto y le hubiese entregado la carabina. Tal vez fuera siempre así. A lo mejor era uno de esos tipos un poco hoscos. No, se dijo, no te engañes. No sabes cómo era antes, pero sí que se está echando a perder y que no lo oculta. Cuando empiece a disimular será que ha tomado una decisión. Tenlo presente. En cuanto tenga el primer gesto amistoso, será que ha tomado una decisión. Aunque son unos caballos magníficos..., preciosos. Quién sabe si no habrá alguna cosa por la que yo pudiera sentir lo mismo que Pablo por esos caballos. El viejo tenía razón. Los caballos hacen que se sienta rico, y en cuanto uno se cree rico quiere darse la gran vida. Supongo que no tardará mucho en sentirse desdichado por no ser miembro del Jockey Club. Pauvre Pablo. Il a manqué son Jockey. La idea hizo que se sintiera mejor. Sonrió al ver las dos figuras encorvadas bajo el peso de los bultos que trepaban entre los árboles. Ese día todavía no había bromeado consigo mismo y ahora que lo había hecho se sintió mucho mejor. A este paso acabaría pareciéndose a ellos. Se volvería igual de hosco. Ya lo había sido con Golz. La misión le había abrumado un poco. Un poco. Muchísimo. Golz era un tipo animoso y había tratado de animarlo antes de despedirse. Pero no lo había conseguido. Los mejores, si uno se paraba a pensarlo, siempre eran así de animosos. Era un buen indicio. Como ser inmortal cuando todavía estabas vivo. Qué idea tan complicada. Lo malo estaba en que ya no quedaban muchos. No, ya no quedaban muchos. Muy pocos. Y, si seguía pensando así, tampoco quedaría él. Mejor no pensar tanto, camarada. Lo suyo era volar puentes. No pensar. Estaba muerto de hambre. Ojalá Pablo les diera bien de comer. Excerpted from For Whom the Bell Tolls: The Hemingway Library Edition by Ernest Hemingway All rights reserved by the original copyright owners. Excerpts are provided for display purposes only and may not be reproduced, reprinted or distributed without the written permission of the publisher.